¿Democratizar la palabra o generar ruido?
Glenm Gómez Alvarez, Pbro. | Miércoles 6 de Agosto, 2025
La irrupción de “influencers” como nuevos comunicadores políticos financiados, además, con fondos públicos, plantea un dilema ético y democrático. Por un lado, podría parecer una democratización de la voz, al dar espacio a narrativas más cercanas, directas y populares. Pero por otro, corre el riesgo de reemplazar el pensamiento crítico por contenido emotivo, superficial o direccionado, especialmente cuando estos actores no se rigen por principios periodísticos como la verificación, la imparcialidad o la responsabilidad pública.
Asimismo, escuchar a una periodista profesional —quien durante años fue referente en los medios y defensora férrea de la libertad de expresión— afirmar desde un cargo político, con sorprendente liviandad, que la comunicación hoy debe centrarse en influencers y redes sociales, resulta francamente desconcertante. Más aún cuando dicha afirmación no se presenta como una hipótesis a debatir, sino como una certeza incuestionable: como si el nuevo paradigma comunicativo ya no requiriera de comunicadores profesionales, sino únicamente de creadores de contenido con carisma, cámara frontal y consignas memorizadas.
Lo inquietante no es solo la estrategia, sino el discurso que la justifica. Un discurso que banaliza la noción de comunicación pública, que renuncia a la exigencia ética de informar con contexto y veracidad, y que se desliza, peligrosamente, hacia la deslegitimación del ejercicio periodístico.
Lo que se está ejecutando no es una modernización de los canales de comunicación, ni un aprovechamiento genuino de las nuevas tecnologías, sino una estrategia deliberada de sustitución. Se está reemplazando el criterio editorial, el rigor investigativo y la rendición de cuentas, por emociones inmediatas, narrativas simplificadas y fidelidades afectivas. No se trata de democratizar la palabra, sino de colonizar la conversación pública con mensajes diseñados para consolidar imágenes de poder.
La cuestión no es si una persona sin formación puede opinar —por supuesto que puede, y debe poder hacerlo—. La verdadera preocupación radica en quién financia esas voces, con qué propósito y bajo qué criterios. ¿Qué lógica institucional respalda el reparto de recursos, equipos, pauta oficial y protagonismo mediático a estos actores? ¿Quién decide que se privilegie su narrativa sobre otras más informadas o críticas? Cuando estos mecanismos se instauran sin transparencia ni deliberación pública, no estamos ampliando la conversación democrática, sino reconfigurando el poder comunicativo.
No es un problema de estética ni de estilo. Es un problema de fondo: de calidad democrática, de pluralidad, de control del poder. Porque si el Estado decide comunicar solo con aquellos que le garantizan fidelidad narrativa, estamos ante una estrategia de propaganda, no ante una política pública de comunicación.
Cuando el periodismo es desplazado por voces no sujetas a estándares éticos, todos perdemos. Pierde la ciudadanía, porque se queda sin herramientas para entender críticamente la realidad. Pierde el debate público, que se transforma en espectáculo o propaganda. Pierde incluso el Estado, que abandona canales de información verificada y se arriesga a construir su legitimidad sobre narrativas frágiles y fugaces. En lugar de fortalecer el ecosistema comunicativo, se lo precariza. Y al hacerlo, se erosiona la confianza, se debilita la deliberación democrática y se empobrece la calidad del diálogo social.
Frente a este escenario, no basta con lamentarnos. Es urgente recuperar el valor de la información como bien público. Si dejamos que el ruido sustituya la palabra, no solo empobrecemos el diálogo: debilitamos el tejido mismo que sostiene la vida democrática.
Porque en una sociedad donde todo se dice, pero nada se piensa, el verdadero silencio no es la ausencia de palabras, sino la ausencia de reflexión. Cuando el ruido llena cada espacio, la velocidad sustituye la profundidad y la imagen reemplaza al argumento, no estamos comunicando: estamos repitiendo. Y ese tipo de silencio —el que calla el pensamiento crítico— es el más peligroso.



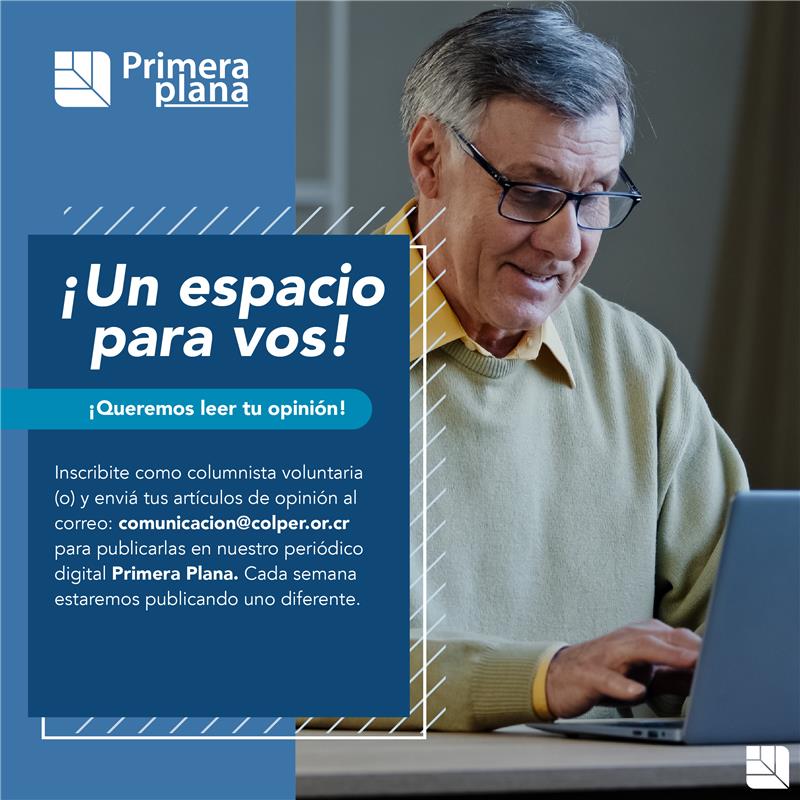

In today’s digital landscape, the rise of influencers as political communicators raises significant ethical questions. While it might seem like a democratization of discourse, it risks prioritizing emotional appeal over critical thinking. This shift is reminiscent of the gaming world, particularly in titles like Infinite Craft , where instant gratification often overshadows deeper narratives. We must ensure that our public conversations remain informed and nuanced, rather than being reduced to simplistic messages designed for quick impact.